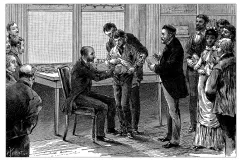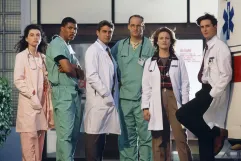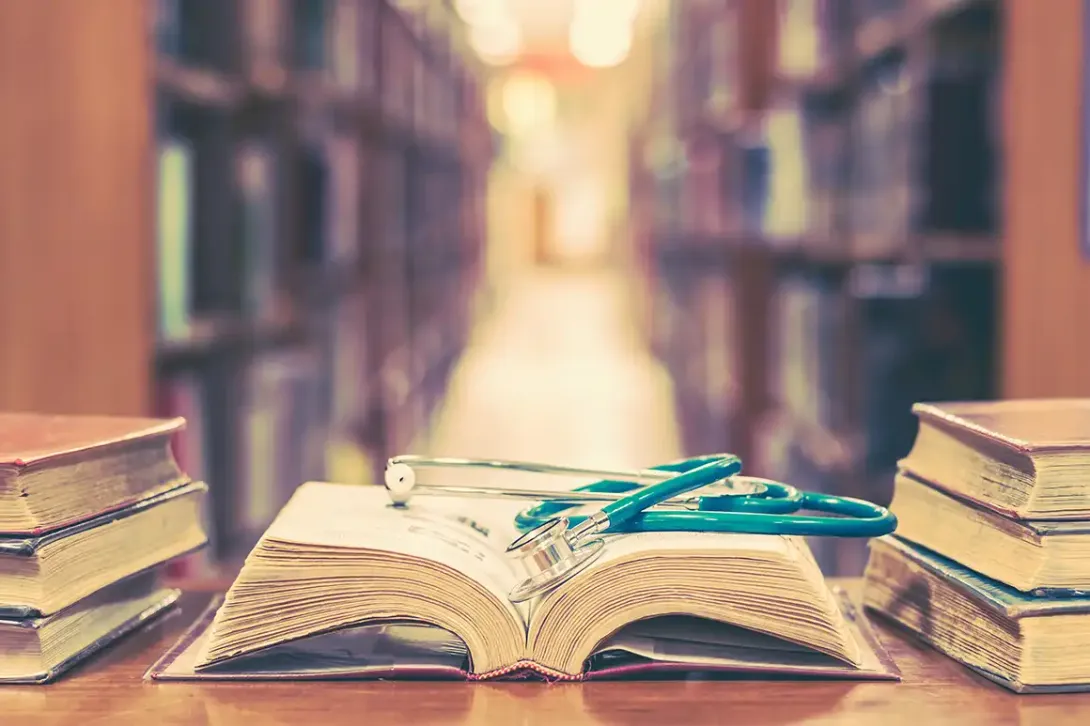
El médico en la literatura
En los libros se ha retratado al médico desde múltiples perspectivas: como salvador, farsante, visionario o símbolo del poder del conocimiento.
A menudo, la literatura se ha sentido atraída por la figura del médico, que ha sido presentado de distintas formas, oscilando con frecuencia entre dos extremos: el médico altruista, entregado abnegadamente a la salvación de sus pacientes; o su opuesto, el charlatán o el matasanos interesado en hacer dinero a cualquier precio con los padecimientos de los enfermos.
Ejemplo de lo primero es el doctor Benassis, que nos presenta Honoré de Balzac en El médico rural (1833), un ser extraordinario que invierte todas sus energías en tratar de mejorar las condiciones de vida de su comunidad. Una visión bien distinta encontramos en El enfermo imaginario (1673), la comedia de Molière en la que el hipocondriaco Argán sueña con rodearse de médicos que le ayuden a prolongar su existencia, incluso casando a su hija con uno de ellos. La profesión médica parece ser una de las obsesiones del dramaturgo francés. En una farsa anterior, El médico a palos (1666), ya se permitía satirizar la profesión mostrando a un leñador holgazán y borrachín que se hace pasar por médico de forma extrañamente convincente.
Una doble visión romántica
El Romanticismo continuará con esta dualidad. El mito prometeico emparenta al creador artístico y al científico, representándolos como seres empoderados, libres de toda sumisión a la divinidad, auténticos dueños de su destino. Así lo confirma el poeta Novalis, cuando escribe que “la poesía es el gran arte de construir la salud trascendental”. De esta forma, los románticos sueñan con un mundo libre de limitaciones, en el que el médico se encargará de sanar nuestro cuerpo, mientras que el artista insuflará vida al alma. Pero el llamado romanticismo gótico, unido a los relatos truculentos de terror, se fascinará con el reverso más oscuro de Prometeo. El médico, y por extensión el científico, se convertirá entonces en aquel que comete el pecado de la hybris (o desmesura), al querer emular al mismísimo Dios, jugando irresponsablemente a crear vida, como hace el Dr. Frankenstein en la famosa novela homónima (1818), de Mary Shelley.
El compromiso ante el sufrimiento
El existencialismo es un humanismo, como ya explicó Jean-Paul Sartre. Por eso, pese a que este movimiento artístico e intelectual constate el absurdo de la existencia, también afirma la posibilidad de que el ser humano pueda dotarla de sentido. Es lo que ocurre en La peste (1947), de Albert Camus, donde descubrimos la solidaridad humanitaria de los doctores durante la epidemia de peste que azota la ciudad argelina de Orán.
Otra visión distinta, aunque particularmente profunda, ofrece Thomas Mann en la novela filosófica La montaña mágica (1924). El balneario se convierte aquí en un metafórico espacio límbico, que sirve para abordar los grandes temas como el amor, la enfermedad y la muerte. El protagonista asiste a una conferencia de un doctor llamado Krokovski, que parece un trasunto de Freud y también una suerte de espiritista. De este modo, el médico vuelve a ser una figura misteriosa, que ansía alcanzar el conocimiento integral del ser humano, incluso más allá de la muerte. La novela de Boris Pasternak Doctor Zhivago (1957) regresa al idealismo, con un protagonista que es a la vez médico y poeta, y que comprobará cómo su vida es trastornada por los convulsos hechos de la historia, de la Primera Guerra Mundial a la Revolución rusa y sus consecuencias.
Más adelante, otras piezas literarias se han centrado en describir las dificultades en la etapa de formación o los avatares de la profesión médica en obras tan distintas como La casa de Dios (1978), de Samuel Shem, una sátira contracultural sobre la vida diaria de los internos de un hospital; o el best-seller El médico (1986), de Noah Gordon, que retoma el conflicto entre religión y ciencia siguiendo los pasos de un joven que aspira a convertirse en médico en la Inglaterra de siglo XI.